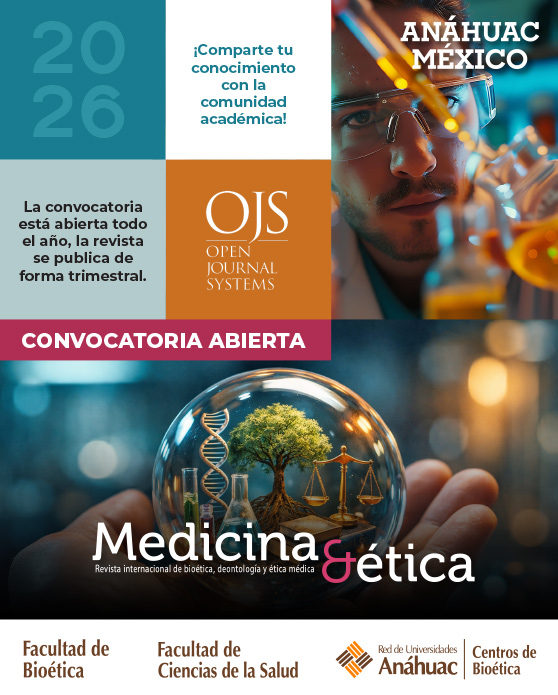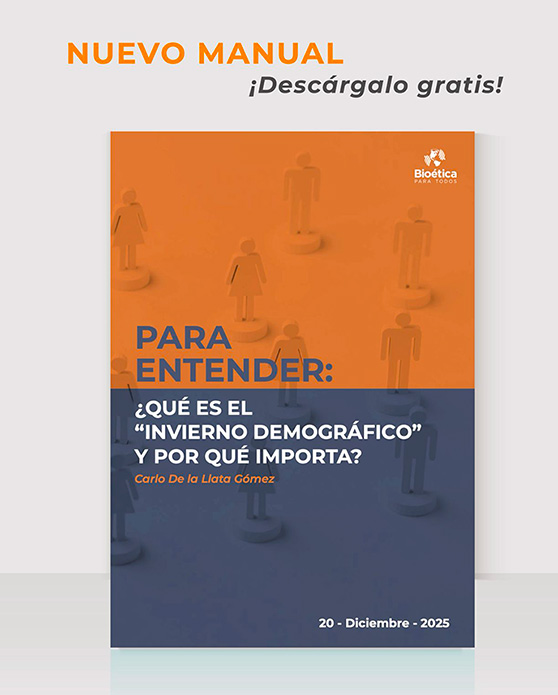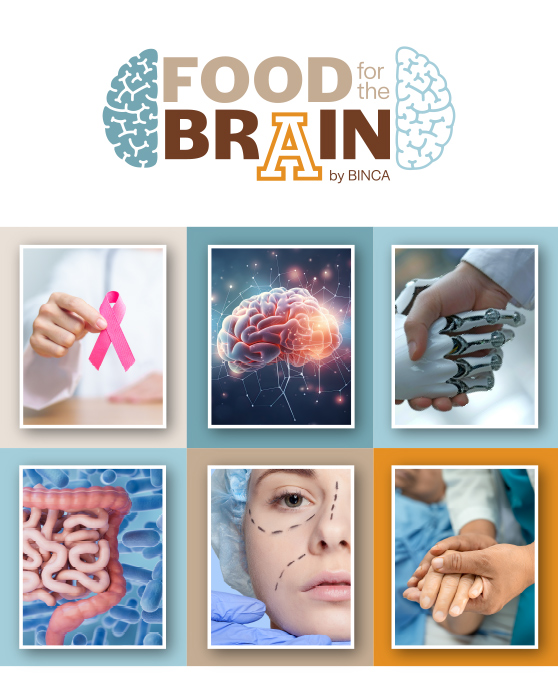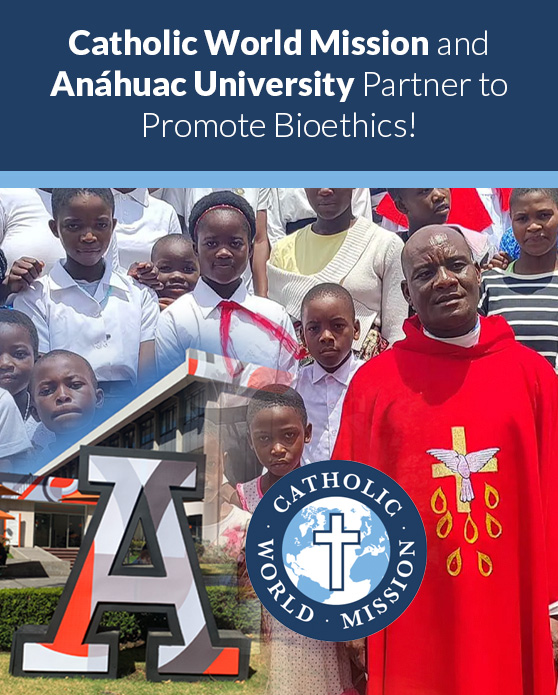30 de octubre de 2025
Autores: Dra. Patricia Hernández Valdez
en colaboración con alumnos de la asignatura
Diálogos Interdisciplinarios en Ciencias de la Salud
English version
Introducción
La posmodernidad, entendida como un cambio de paradigma cultural, filosófico y social, nos invita a cuestionar las certezas heredadas de la modernidad. Lo que antes se consideraba verdades absolutas hoy se revisa, contrasta y redefine a la luz de nuevas formas de comprender el mundo. Este fenómeno ha abierto posibilidades para construir definiciones más flexibles y sensibles al contexto, pero también ha generado el riesgo de caer en la ambigüedad y la pérdida de referentes sólidos. En este marco, surge la necesidad de reflexionar críticamente sobre cómo estos cambios impactan en la identidad personal, en el tejido social y en la comprensión ética del ser humano.
La posmodernidad se ha consolidado como un fenómeno cultural que transforma profundamente la manera en que entendemos la identidad, la verdad y las relaciones interpersonales. En un contexto marcado por la globalización, la inmediatez y el avance tecnológico, los individuos enfrentan un mundo donde la apariencia, la validación externa y el consumo simbólico condicionan la percepción de sí mismos y de los otros. Desde una perspectiva bioética, esta realidad exige repensar la relación entre autonomía, dignidad y vulnerabilidad humana, pues la era digital ha desplazado el centro de la reflexión moral desde el ser hacia el parecer. Este artículo reflexiona sobre cómo la posmodernidad, al cuestionar las verdades absolutas y promover marcos flexibles de interpretación, ofrece oportunidades de creatividad y diálogo, pero también plantea desafíos éticos ante la fragmentación de la identidad y la pérdida del sentido personal.
Desarrollo
La posmodernidad ha propiciado que la identidad dependa cada vez más de la mirada ajena. El valor de la persona parece medirse no por sus cualidades intrínsecas, sino por la aprobación que recibe en redes sociales o plataformas digitales (Bauman, 2003). La tecnología, si bien acerca a las personas, también ha generado un escenario artificial en el que se privilegia la imagen sobre la esencia. Este fenómeno conduce a una forma de vulnerabilidad existencial que interpela directamente a la bioética, en tanto se debilita el reconocimiento de la dignidad personal. En lugar de ser fines en sí mismos, los individuos corren el riesgo de convertirse en medios de visibilidad, lo cual contradice la visión personalista de la persona como ser único, irrepetible y dotado de valor intrínseco.
Históricamente, la posmodernidad surge como reacción al vacío existencial y epistemológico posterior a las guerras mundiales. Como señala Lyotard (1987), la incredulidad hacia los grandes relatos llevó a considerar que el conocimiento objetivo era imposible, y con ello, que la realidad debía entenderse como relativa y plural. Este desplazamiento epistemológico trajo consigo la llamada posverdad, donde los sentimientos o percepciones sustituyen los hechos verificables. Desde la bioética, este cambio plantea un riesgo: al diluir la noción de verdad, se debilita la base racional y moral necesaria para proteger la vida y la dignidad. El relativismo extremo puede abrir espacio al utilitarismo social, donde lo “bueno” depende del consenso momentáneo y no de un fundamento ético estable.
Por otra parte, la posmodernidad ha permitido reconocer la diversidad y las diferencias como riquezas humanas. Este pluralismo coincide con uno de los valores centrales del pensamiento bioético contemporáneo: el respeto por la alteridad y la autonomía. No obstante, la flexibilidad conceptual, si no se equilibra con una ética del límite y del encuentro, puede conducir a la fragmentación moral. Lipovetsky (2006) advierte que el individualismo posmoderno ha derivado en una “era del vacío”, donde el sujeto busca sentido en la satisfacción inmediata. Frente a ello, el personalismo ofrece una alternativa: recuperar el sentido del ser humano como sujeto de relación, cuya libertad se realiza en el encuentro solidario con los otros y en el reconocimiento de su dignidad.
La hiperconectividad actual amplifica las contradicciones posmodernas. En las redes sociales, el individuo se expone y se fragmenta al mismo tiempo. Como indica Turkle (2011), la constante representación de uno mismo genera un yo dividido entre lo real y lo virtual. Desde la perspectiva bioética, este fenómeno exige pensar nuevas formas de responsabilidad y autenticidad en los entornos digitales. ¿Cómo preservar la integridad y la libertad en un mundo regido por algoritmos? La bioética, entendida como reflexión interdisciplinaria sobre la vida en todas sus manifestaciones, puede orientar una ética del cuidado y del reconocimiento que devuelva al sujeto su condición de persona frente al riesgo de la despersonalización tecnológica.
Asimismo, la posmodernidad ha transformado la noción de comunidad. El contacto globalizado permite conocer y conectar con diversas culturas, pero paradójicamente ha incrementado el aislamiento emocional y la soledad. Esta paradoja interpela a la bioética social, pues la pérdida del sentido comunitario socava los lazos de solidaridad, base de la justicia y del bien común. Como advierte Habermas (1998), solo una ética comunicativa, basada en el diálogo racional y el respeto mutuo, puede reconstruir la confianza y la cohesión en sociedades fragmentadas. Desde el personalismo, esta ética del diálogo se traduce en reconocer al otro como sujeto y no como objeto, en restituir el rostro humano detrás de cada interacción digital.
En este sentido, la bioética personalista aporta un marco orientador al debate posmoderno: reafirma que la libertad no consiste en la ausencia de límites, sino en la posibilidad de elegir el bien en relación con otros. Recuperar esta noción de libertad responsable resulta urgente en una era donde la autonomía se confunde con el capricho y la autoexposición. La posmodernidad puede ser una oportunidad para revalorizar la empatía, la compasión y la responsabilidad moral, pilares esenciales para una sociedad que aspira a humanizar la tecnología y a construir un sentido compartido de dignidad.
Conclusiones
La posmodernidad representa un escenario ambivalente: abre horizontes de pluralidad, creatividad y crítica, pero también introduce riesgos de fragmentación, relativismo y pérdida de sentido. Ante esta complejidad, la bioética —especialmente desde el enfoque personalista— ofrece una brújula moral capaz de reorientar el diálogo contemporáneo hacia la centralidad de la persona. Frente a una cultura que exalta la apariencia, la bioética recuerda que el ser humano tiene un valor inalienable que no depende del reconocimiento social ni de la visibilidad digital.
El desafío contemporáneo consiste en armonizar la apertura posmoderna con una ética del cuidado y de la responsabilidad. Solo a través de una reflexión bioética profunda, que reconozca la vulnerabilidad y la dignidad como fundamentos del encuentro humano, será posible construir una sociedad más consciente, solidaria y fiel a lo esencialmente humano. Así, la posmodernidad no debe entenderse como una amenaza, sino como un llamado a reinventar la ética desde la experiencia compartida de la existencia y el reconocimiento mutuo.
Referencias:
- Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
- Habermas, J. (1998). La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós.
- Lipovetsky, G. (2006). La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama.
- Lyotard, J. F. (1987). La condición posmoderna. Cátedra.
- Turkle, S. (2011). Alone together: Why we expect more from technology and less from each other. Basic Books.
Los alumnos de la asignatura Diálogos Interdisciplinarios en Ciencias de la Salud con NRC 12229 y NRC 12231 se encuentran cursando el 8° semestre de la Licenciatura en Médico Cirujano y como parte de las actividades de esta clase, se desarrolla este escrito. La Dra. Patricia Hernández-Valdez es psicóloga, perito en psicología jurídica y bioeticista, Es docente de la materia de Diálogos Interdisciplinarios en Ciencias de la Salud de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Anáhuac México.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx