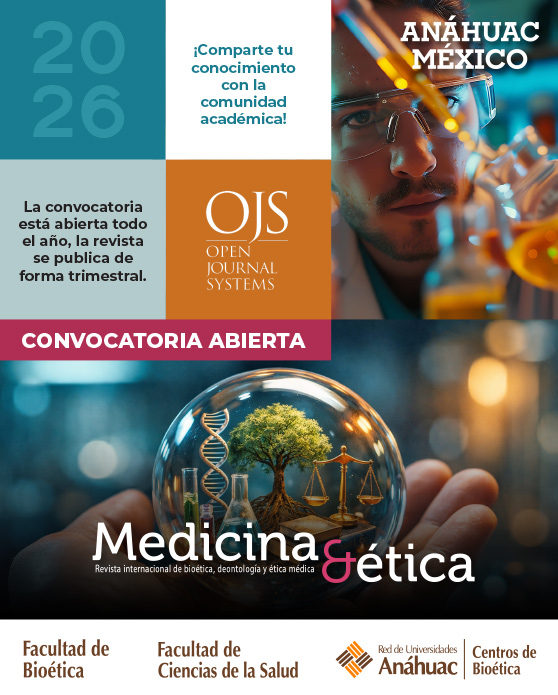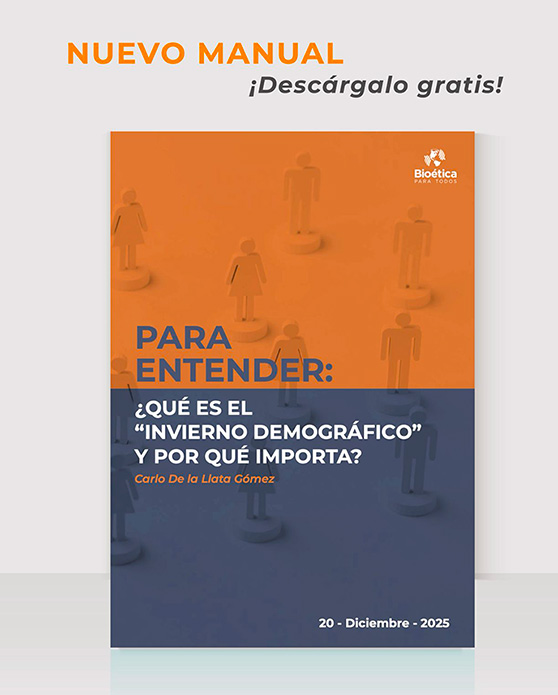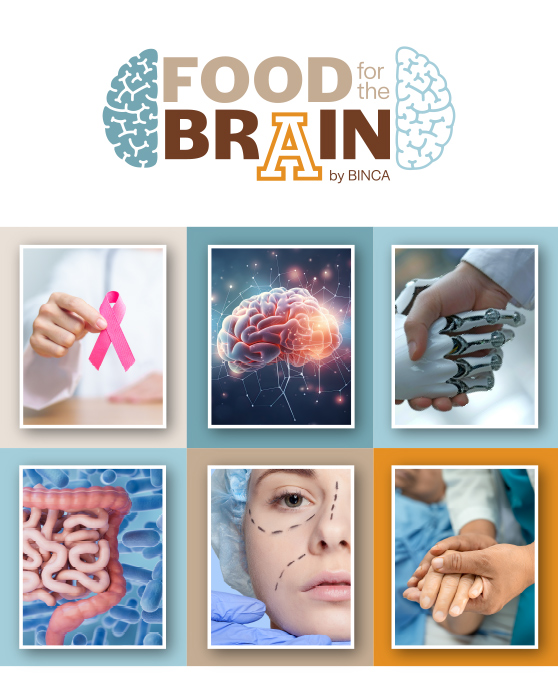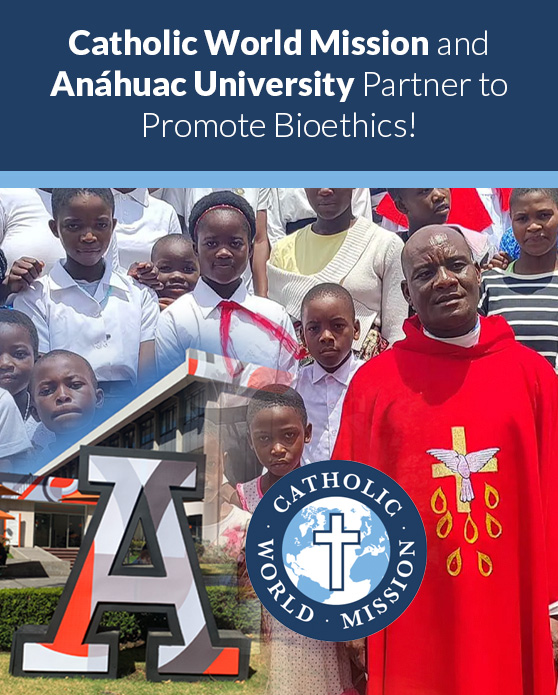10 de abril de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
Introducción
El derecho a la identidad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo pleno de la persona y su integración en la sociedad. Lejos de ser una mera categoría jurídica o un dato registral, la identidad constituye una realidad compleja que abarca dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. En el centro de este derecho se encuentra la dignidad ontológica del ser humano, ese valor intrínseco que posee cada persona por el simple hecho de ser humana y que da sentido y sustento a los demás derechos humanos.
En las últimas décadas, los avances científicos y los cambios socioculturales han modificado profundamente las condiciones en las que se construye y expresa la identidad personal. Fenómenos como la reproducción asistida, los modelos familiares diversos, la emergencia de nuevas formas de autoidentificación y los reclamos de acceso a la verdad biológica han abierto interrogantes éticos y jurídicos que desafían los marcos tradicionales de protección de este derecho. Frente a estos escenarios, la bioética se presenta como un campo de reflexión indispensable, capaz de articular la defensa de la dignidad humana con principios como la autonomía, la justicia y la no maleficencia.
Este artículo propone una reflexión crítica y multidimensional sobre el derecho a la identidad, analizando sus fundamentos normativos y bioéticos, así como sus desafíos contemporáneos. Desde una perspectiva centrada en el interés superior del menor y en una ética del reconocimiento, se explorarán los dilemas que surgen en torno a la filiación, la reproducción humana asistida y el papel del Estado en la protección integral de este derecho, indispensable para garantizar el desarrollo de la personalidad y la inclusión social.
El derecho a la identidad
El derecho a la identidad, reconocido como derecho humano fundamental, implica el respeto y la garantía de los elementos esenciales que conforman la singularidad de cada persona: su nombre, origen, nacionalidad, filiación, lengua, pertenencia cultural y trayectoria vital. Su reconocimiento legal no responde solo a una necesidad administrativa o simbólica, sino que es una condición indispensable para que la persona pueda ejercer plenamente sus demás derechos y construir su proyecto de vida de manera libre y consciente.
En el plano jurídico internacional, instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño subrayan la obligación de los Estados de garantizar este derecho, incluyendo la preservación de los vínculos familiares, la nacionalidad y la posibilidad de conocer el origen biológico. Además, distintos ordenamientos latinoamericanos han incorporado esta perspectiva en sus legislaciones, reconociendo que la identidad no se limita a datos registrales, sino que abarca dimensiones biológicas, sociales y culturales.
Particular relevancia adquiere el derecho a la identidad en contextos complejos como la reproducción asistida, donde el anonimato de donantes puede entrar en tensión con el derecho del niño a conocer su origen. Asimismo, los debates actuales sobre la identidad personal, incluyendo aquellos relacionados con la vivencia del propio cuerpo y la autoidentificación, requieren una reflexión normativa que busque siempre el respeto a la dignidad de la persona y su verdad integral. En todos estos casos, la dimensión legal del derecho a la identidad debe dialogar con las realidades complejas que atraviesan a las personas en su diversidad y vulnerabilidad. Sin embargo, para comprender plenamente los alcances de este derecho y fundamentar su protección más allá del marco normativo, es necesario acudir a la bioética como espacio de reflexión que sitúa a la persona en el centro de toda decisión y política pública. A continuación, se examinarán los principios bioéticos que sostienen y enriquecen la defensa del derecho a la identidad en contextos contemporáneos.
Fundamento bioético del derecho a la identidad
La bioética ofrece un enfoque indispensable para analizar el derecho a la identidad desde una perspectiva que va más allá del plano normativo, abordando sus implicaciones existenciales, relacionales y morales. Al situar en el centro la dignidad de la persona, esta disciplina permite entender que la protección de la identidad está vinculada a otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la privacidad y la no discriminación. Desde esta óptica, garantizar la identidad no es un gesto administrativo ni simbólico, sino un acto concreto de reconocimiento y justicia.
El principio de autonomía se presenta como uno de los pilares bioéticos más relevantes en la protección del derecho a la identidad, en tanto reconoce la capacidad de cada persona para asumir con responsabilidad su historia y tomar decisiones conforme a su conciencia y dignidad. Esta autonomía, sin embargo, debe entenderse en diálogo con la verdad sobre la persona humana, considerada en su totalidad cuerpo-espíritu. En este marco, los marcos jurídicos que abordan cuestiones identitarias —incluidas aquellas relacionadas con la vivencia del propio cuerpo y la autoidentificación— deben ser evaluados no solo por su intención de garantizar libertades formales, sino también por su capacidad de promover el bien integral de la persona. Acompañando a la autonomía, el principio de dignidad exige que cada ser humano sea reconocido como un fin en sí mismo, sin reducciones ni imposiciones externas que fragmenten su desarrollo personal.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, el principio del interés superior del menor -reconocido tanto por la Convención sobre los Derechos del Niño como por diversas legislaciones nacionales- exige garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo armónico e integral de su identidad. Esto implica reconocer su autonomía progresiva, en equilibrio con su necesidad de acompañamiento, orientación y protección. A la luz de la bioética, este desarrollo debe estar enraizado en una comprensión del ser humano como unidad de cuerpo y espíritu, respetando su dignidad, su verdad biológica y su dimensión relacional.
Este principio, junto con las orientaciones de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, fortalece la responsabilidad de los Estados e instituciones para salvaguardar el derecho a la identidad en todas sus dimensiones: legal, biológica, cultural y espiritual. En este marco, la bioética no solo actúa como límite frente a los posibles excesos de la tecnociencia, sino también como una guía que orienta las decisiones hacia el bien integral de la persona, especialmente en las etapas más vulnerables de la vida.
La aplicación concreta de estos principios cobra particular importancia en contextos donde la identidad se ve directamente influida por intervenciones médicas y decisiones tecnológicas. Uno de los ámbitos más desafiantes en este sentido es el de las técnicas de reproducción humana asistida, donde la relación entre biología, filiación y verdad identitaria exige un discernimiento ético profundo y centrado en la dignidad del nuevo ser humano.
Reproducción asistida y derecho a la identidad
Las técnicas de reproducción humana asistida, especialmente las heterólogas como la fecundación in vitro con donantes, la donación de embriones o la gestación subrogada, han transformado profundamente la forma de concebir familia, pero también han planteado complejos dilemas bioéticos. El cuerpo humano, en su dimensión vivida y no solo biológica, debe ser comprendido como expresión de la dignidad de la persona, lo que exige una reflexión que evite tanto el reduccionismo biológico como el subjetivismo extremo. Desde una antropología integral, las decisiones sobre filiación e identidad deben reconocer la unidad cuerpo-espíritu y considerar el impacto en todos los involucrados, especialmente en los hijos nacidos por estas técnicas.
Uno de los dilemas más sensibles es el derecho de los menores a conocer su origen biológico, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que entra en conflicto con el anonimato del donante, muchas veces garantizado por leyes o políticas clínicas. Esta tensión plantea un desafío ético entre el principio de autonomía del niño (como futuro adulto) y el derecho a la privacidad del donante o del entorno familiar. Diversos estudios muestran que ocultar los orígenes biológicos puede provocar crisis de identidad, conflictos emocionales y afectación al desarrollo integral de la persona, lo que refuerza la necesidad de priorizar el interés superior del menor como criterio rector.
La falta de regulación específica, deja a los menores nacidos por TRHA sin un marco legal que proteja plenamente su derecho a la identidad, generando vacíos en la determinación de la filiación y el acceso a la verdad genética. En contraste, países como Reino Unido han adoptado modelos que priorizan este derecho al eliminar el anonimato de donantes, mientras que otros como Francia o España mantienen restricciones que hoy son objeto de debate. Estas diferencias muestran la urgencia de construir legislaciones que equilibren el respeto a la dignidad, la autonomía y los avances médicos, garantizando siempre el derecho de los nacidos a conocer sus orígenes como parte fundamental de su identidad personal.
Más allá del ámbito biomédico, la cuestión del origen y de la verdad identitaria también se ve comprometida en múltiples situaciones sociales y jurídicas que implican conflictos de filiación. La reproducción asistida no es el único contexto en el que se oculta, niega o distorsiona el vínculo biológico: la paternidad no reconocida, las pruebas genéticas impugnadas o las filiaciones atribuidas por error son ejemplos que también vulneran el derecho de las personas a saber quiénes son y de dónde vienen.
Reconocimiento de la paternidad y conflictos de filiación
El reconocimiento de la paternidad y los conflictos de filiación plantean desafíos bioéticos y jurídicos complejos que exigen una visión centrada en la dignidad humana y el interés superior del niño. Las decisiones sobre filiación, anonimato o pruebas genéticas no deben responder únicamente a deseos individuales, sino orientarse al bien común, garantizando condiciones afectivas, sociales y legales que permitan el pleno desarrollo de la persona. La verdad genética no puede reducirse a un dato técnico, ya que tiene implicaciones emocionales, psicológicas y sociales profundas que afectan el derecho de cada persona a saber quién es.
Las pruebas genéticas han facilitado la determinación de la filiación, pero también generan tensiones éticas en torno a la privacidad, la autonomía corporal y la estabilidad familiar. La ética jurídica debe ponderar cuidadosamente estos elementos para evitar que la búsqueda de la verdad cause más daño que beneficio. El principio del interés superior del niño debe guiar todas las decisiones, priorizando su derecho a la identidad y al desarrollo integral por encima de los intereses de los adultos. La filiación, como categoría jurídica y ética, va más allá del vínculo biológico e implica una responsabilidad moral con efectos duraderos en la vida del menor.
Frente a estos desafíos, la bioética propone soluciones integrales que armonicen la necesidad de transparencia con el respeto a la dignidad y la autonomía personal, particularmente en lo que respecta al acceso progresivo a la información genética y a los procesos de acompañamiento psicosocial. Tales medidas deben estar inspiradas en una visión integral de la persona, que reconozca su identidad como una realidad relacional y encarnada, inseparable de su dimensión biológica, espiritual, afectiva y social. En este sentido, el Estado, como garante del derecho a la identidad, tiene la responsabilidad de establecer marcos jurídicos que reconozcan y protejan esta realidad desde el nacimiento, promoviendo condiciones justas y humanas para su desarrollo. Una bioética del reconocimiento, centrada en la dignidad del ser humano, exige evitar toda forma de discriminación o exclusión y, al mismo tiempo, acompañar con responsabilidad los procesos personales que configuran la identidad, sin reducirlos a categorías parciales o construcciones ajenas a la verdad del ser.
Conclusión
El derecho a la identidad no puede entenderse como un atributo secundario ni como un mero trámite legal. Se trata de una dimensión esencial de la persona humana, que se manifiesta en su historia, su cuerpo, su nombre, sus relaciones y su origen. Desde una perspectiva bioética, este derecho encuentra su fundamento en la dignidad intrínseca de cada ser humano, en su unidad de cuerpo y espíritu, y en su vocación al bien y a la verdad. Por ello, toda regulación, decisión institucional o política pública que lo afecte debe guiarse por los principios de justicia, respeto, responsabilidad y no maleficencia.
Ante los desafíos contemporáneos -como el anonimato en la donación de gametos, los conflictos de filiación o la falta de regulación en materia de reproducción asistida- resulta indispensable adoptar una mirada integradora que tenga en el centro a la persona concreta, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. El principio del interés superior del menor no debe ser solo una declaración formal, sino un verdadero criterio rector que inspire decisiones orientadas a su desarrollo integral, a la construcción de una identidad sólida y a la protección de sus vínculos fundantes.
Finalmente, una bioética del reconocimiento, entendida desde la verdad de la persona humana, no busca imponer modelos ni negar la diversidad de experiencias, sino ofrecer acompañamiento, discernimiento ético y garantías de justicia para todos. El papel del Estado es indelegable: debe velar por que cada persona tenga acceso a su verdad personal, a su origen y a las condiciones que le permitan vivir su identidad con libertad, responsabilidad y plenitud. Reconocer el derecho a la identidad no es simplemente aceptar una diferencia, sino hacer justicia a la dignidad que nos constituye.
Bibliografía
- Convención sobre los Derechos del Niño (1989) – Artículo 7: derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) – Art. 3 y 6: dignidad, autonomía y consentimiento informado146180spa (1).
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) – Art. 6 y 15: personalidad jurídica y derecho a la nacionalidad
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – Art. 24: derecho de los niños a las medidas de protección necesarias.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) – Art. 18 y 19.
- Jacho Chicaiza, D. I. (2023). El examen de ADN frente a la impugnación de paternidad y otras formas de enervar la filiación. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 7881–7894. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5018
- Mainetti, M. M. (2024). El derecho a la diversidad de género como principio bioético. Aportes para la formación de profesionales en salud. XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de https://www.aacademica.org/000-048/72
- Menajovsky, L. S. (2018). La bioética despatologizadora del derecho a la identidad de género. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado de https://goo.gl/ZNfgY5
- Pintado Huayama, M. E. (2021). La identidad personal desde la bioética personalista. Revista Persona y Bioética, 25(2), 174–187. https://doi.org/10.5294/pebi.2021.25.2.3
- Salazar Benítez, O. (2015). La identidad de género como derecho emergente. Revista de Estudios Políticos (nueva época), (169), 75–107. https://doi.org/10.18042/cepc/rep.169.03
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones compartidas en este blog son de total responsabilidad de sus respectivos autores y no representan necesariamente una opinión unánime de los seminarios, ni tampoco reflejan una posición oficial por parte del CADEBI. Valoramos y alentamos cualquier comentario, respuesta o crítica constructiva que deseen compartir.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx