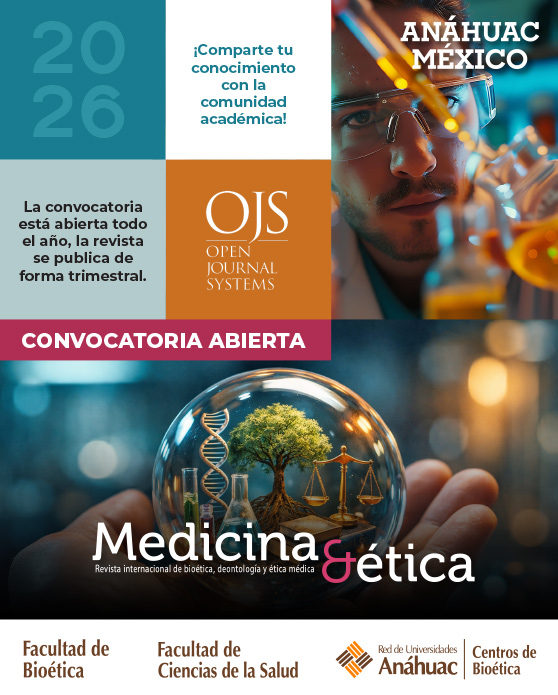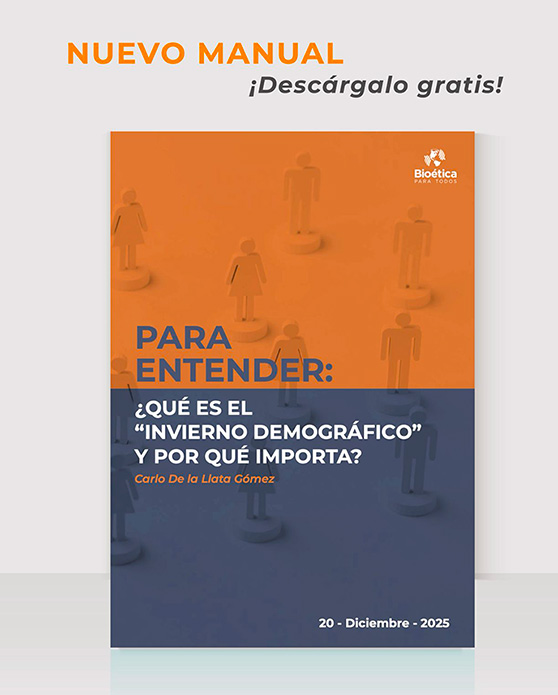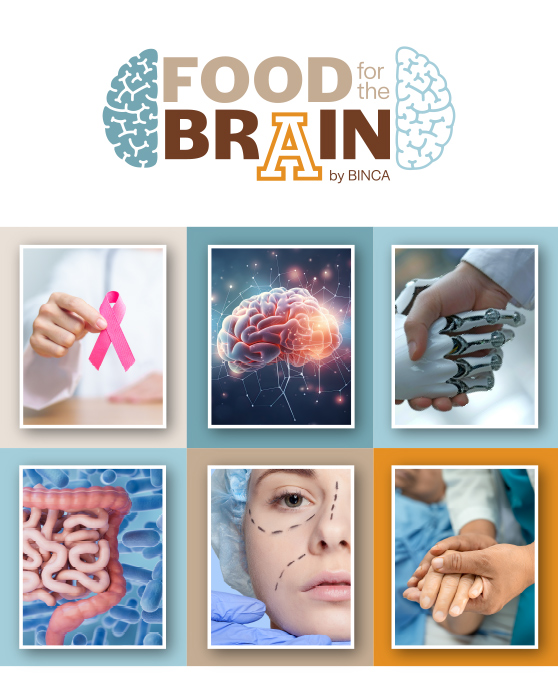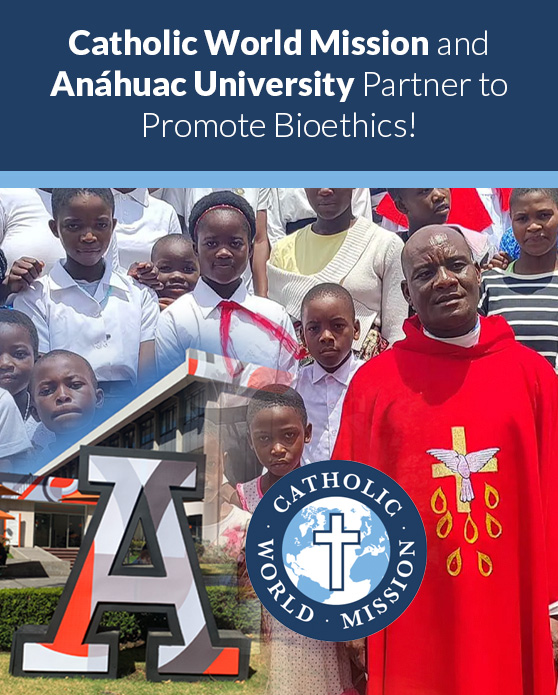22 de mayo de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
Introducción
¿Puede un paciente decidir morir? ¿Puede un médico negarse a obedecer lo que considera éticamente incorrecto? ¿Qué significa, en el fondo, hablar de libertad en medicina? La autonomía, hoy elevada como principio rector en la toma de decisiones sanitarias, exige una reflexión profunda: ¿libertad para qué y desde dónde? La autonomía no es una libertad solitaria ni absoluta: es una expresión responsable de la dignidad de la persona humana, inseparable de su vocación al bien.
Cuando el discurso de la autodeterminación se vacía de contenido moral y se reduce a una lógica de preferencia individual, corremos el riesgo de perder de vista el valor real de la persona, tratándola como un agente de consumo más que como un sujeto de cuidado. En este contexto, la bioética corre el riesgo de convertirse en una ética del consentimiento, olvidando que no todo lo consentido es ético, ni toda elección es digna. Reflexionar sobre la autonomía implica redescubrir su dimensión relacional, su anclaje en la verdad y su orientación al bien común. Este artículo se propone precisamente eso: mostrar que la autonomía no es poder, es responsabilidad.
Autonomía no es poder, es responsabilidad
La bioética promovida por Beauchamp y Childress, ha puesto en el centro la autonomía entendida como capacidad individual para tomar decisiones libres sobre el propio cuerpo. Aunque esta perspectiva ha sido clave para evitar abusos y promover el respeto a la voluntad del paciente, corre el riesgo de volverse reduccionista cuando se desconecta de una visión integral del ser humano1.
La autonomía no puede entenderse solo como autodeterminación. Es, en su sentido más profundo, una expresión responsable de la libertad de una persona encarnada, relacional y dotada de dignidad. El consentimiento informado, por tanto, no debe reducirse a una firma o trámite legal, sino vivirse como un proceso de acompañamiento ético, fundado en el bien del paciente considerado en todas sus dimensiones: biológica, psicológica, espiritual y social.
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos2, subraya que el respeto a la dignidad humana debe prevalecer incluso por encima del interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. Por eso, una autonomía desvinculada de la verdad, del cuidado o de la vida misma se vuelve peligrosa: puede legitimar manipulaciones, institucionalizar la indiferencia o justificar decisiones que contradicen los fundamentos éticos de la medicina3.
Autonomía no es hacer lo que uno quiere, sino elegir lo que construye, lo que dignifica, lo que cuida. La verdadera libertad no se define por la amplitud de elección, sino por su orientación hacia el bien4. En este sentido, una ética centrada en la persona debe integrar la responsabilidad, la solidaridad y el bien común como principios rectores, y no convertir la autonomía en un refugio de individualismos que vacían de sentido la vida y la relación clínica.
Consentimiento informado, un acto relacional, no contractual
En los sistemas de salud, el consentimiento informado es una pieza clave para garantizar la libertad del paciente. Sin embargo, cuando se convierte en un simple trámite o se firma sin verdadera comprensión, pierde su sentido ético y se vacía de contenido. El consentimiento informado no puede reducirse a un documento firmado: es un proceso relacional que exige diálogo, escucha, comprensión y verdad. No basta con que el paciente desee algo; debe entenderlo con claridad y poder deliberarlo libremente, sin coacción ni desinformación5.
Este consentimiento solo es válido cuando nace de una conciencia lúcida sobre el valor de la vida y la dignidad de las personas involucradas. Lejos de ser un acto aislado de autonomía, es una expresión de responsabilidad compartida, basada en el respeto, la prudencia y la confianza. Por ello, no todo lo consentido es ético, ni toda omisión médica se justifica por la autorización del paciente.
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos6 (UNESCO, art. 6) establece que toda intervención debe basarse en un consentimiento previo, libre e informado, anclado en el respeto a la dignidad humana. Sgreccia7 señala que este proceso es, en esencia, un acto de cuidado, que debe estar impregnado de empatía y responsabilidad ética por parte del profesional. En esa línea, el CIOMS8 advierte que un consentimiento verdaderamente ético requiere condiciones estructurales mínimas: información suficiente, tiempo razonable para decidir, acompañamiento adecuado y especial atención a situaciones de vulnerabilidad.
Así entendido, el consentimiento informado no es un escudo legal, sino una práctica moral que solo cobra sentido cuando se enmarca en una visión de la autonomía como libertad madura, orientada al bien, abierta al cuidado y sostenida en la verdad.
Límites de la autonomía, cuando la libertad se vuelve autodestructiva
Uno de los dilemas más sensibles en bioética es el de los límites de la autonomía. ¿Puede una persona decidir morir? ¿Puede un médico ayudarla? ¿Qué ocurre cuando una madre rechaza una transfusión vital para su hijo? Estos casos muestran que la autonomía, aunque valiosa, no es absoluta. Como subraya la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos9 (arts. 3.2 y 6), el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales debe prevalecer incluso frente a decisiones personales que comprometen el valor esencial de la vida.
La autonomía entra entonces en tensión con otros principios igualmente fundamentales: la vida, la verdad, la justicia, el cuidado del otro. La libertad humana no es poder absoluto sobre uno mismo, sino una capacidad relacional, finita y responsable. Ser libre no significa poder elegir cualquier cosa, sino saber elegir aquello que construye, cuida y dignifica. Confundir autonomía con poder ilimitado es vaciarla de sentido ético.
Por ello, decisiones como la eutanasia, el suicidio asistido o la mutilación sin causa terapéutica no se justifican éticamente, incluso si cuentan con consentimiento. Lo que está en juego no es una simple preferencia individual, sino el valor intrínseco e indisponible de la vida humana. Si el derecho se desvincula de su fundamento antropológico, corre el riesgo de legitimar actos autodestructivos en nombre de una libertad mal entendida.
Como recuerda el CIOMS10, incluso el consentimiento informado debe darse dentro de un marco ético que proteja a los más vulnerables frente a decisiones precipitadas o motivadas por el sufrimiento. Reconocer los límites de la autonomía no es negarla, sino custodiar su vocación más profunda: ser libertad para el bien, para la vida y para la verdad.
Objeción de conciencia, libertad del médico, dignidad del paciente
Si el paciente es portador de dignidad, también lo es el profesional de la salud. Obligar a un médico a actuar contra su conciencia -ya sea practicando un aborto, participando en una eutanasia o interviniendo en procedimientos que considera éticamente inaceptables- lo reduce a un ejecutor, negando su condición de sujeto moral. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos11 lo reconoce con claridad: la libertad de conciencia debe protegerse como parte del respeto a la dignidad y a la diversidad moral de las personas (arts. 1 y 5).
La objeción de conciencia no es un privilegio ideológico, sino un derecho ético y jurídico12. Nadie debería ser forzado a actuar contra una conciencia informada y rectamente formada. El profesional sanitario no puede disociarse de su identidad moral sin traicionar su vocación, ni convertirse en un mero técnico al servicio de decisiones ajenas13. El acto médico es, ante todo, un encuentro entre personas que exige libertad interior y compromiso ético.
El vínculo clínico debe construirse desde el respeto mutuo, reconociendo que la autonomía del paciente no puede anular la conciencia del médico, ni viceversa. El verdadero desafío bioético está en encontrar soluciones que aseguren el acceso a la atención sin instrumentalizar al profesional.
La objeción de conciencia debe estar regulada para evitar abusos, pero también protegida frente a presiones políticas o ideológicas. Una sociedad verdaderamente libre no es la que impone uniformidad moral, sino la que permite a sus ciudadanos -incluidos los médicos- actuar conforme a su conciencia sin ser marginados por ello. Defender este derecho no implica abandonar al paciente, sino buscar mecanismos que garanticen su atención sin traicionar la integridad de quien cuida.
Solo así puede sostenerse un sistema de salud verdaderamente humano: respetuoso de la dignidad de todos sus protagonistas, tanto del que sufre como del que acompaña.
Conclusión, autonomía que cuida, no que abandona
La verdadera autonomía no es la que exige indiferencia ni poder absoluto, sino la que se vive en relación, con conciencia del bien, de la verdad y de la dignidad. Lejos de ser una carta blanca para cualquier decisión, es una libertad responsable, orientada al cuidado y al respeto de la vida.
Una bioética centrada en la persona reconoce que el consentimiento informado es mucho más que un trámite: es un proceso ético de encuentro. También entiende que la objeción de conciencia del profesional de la salud no es un privilegio, sino un derecho que protege su integridad moral y enriquece la relación clínica.
En la cultura predomina el relativismo y tecnocracia, razón por la que, esta visión puede resultar incómoda, pero es urgente. Porque si queremos una medicina verdaderamente humana, necesitamos una ética que no reduzca a la persona a sus decisiones, sino que la acompañe como ser digno de cuidado, verdad y amor.
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones compartidas en este blog son de total responsabilidad de sus respectivos autores y no representan necesariamente una opinión unánime de los seminarios, ni tampoco reflejan una posición oficial por parte del CADEBI. Valoramos y alentamos cualquier comentario, respuesta o crítica constructiva que deseen compartir.
1. Mora, F. C. U., & Tobler, C. A. (2024). Una aproximación arqueológica al concepto de justicia en los discursos de Beauchamp y Childress. Revista Colombiana de Bioética, 19(1).
2. UNESCO. (2005). Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (SHS/EST/BIO/06/1, SHS.2006/WS/14). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_spa
3. Requena López, T. (2009). Sobre el «derecho a la vida». Revista de Derecho Constitucional Europeo, 6(12), 283–342. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3263712.pdf
4. Calsamiglia, A. (1985). Sobre la teoría general de las normas. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, (2), 373–383. https://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-la-teora-general-de-las-normas-0/
5. Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética (2.ª ed.). Madrid: Editorial Triacastela. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6080124.pdf
6. Idem, UNESCO (2005)
7. Sgreccia, E. (2012). Manual de bioética. Vol. I: Fundamentos y ética biomédica (4.ª ed.). Biblioteca de Autores Cristianos.
8. Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) & Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud en seres humanos. CIOMS. https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines_Spa.pdf
9. Idem, UNESCO (2005)
10. Idem, CIOMS (2016)
11. Idem, UNESCO (2005)
12. Idem, Sgreccia (2012).
13. Idem, Gracia D., (2008).
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx